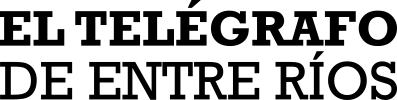Por Martín Acevedo
El 14 de febrero de 1990, una nave espacial —la primera en dirigirse más allá del sistema solar— fotografió la Tierra a unos 6.000 millones de kilómetros. La Voyager nos mostró, así, que habitamos un diminuto “punto azul pálido”. “Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos los que alguna vez escuchaste nombrar, cada ser humano que haya existido, vivió su vida”, escribió Carl Sagan sobre la imagen que nos ubicaba en el vecindario cósmico. Pero, si la perspectiva fuera mayor, nos daríamos cuenta de que somos algo aún más insignificante. La astronomía nos da una cachetada de humildad.
También nuestra propia trayectoria biológica nos ubica. Aunque un falso relato quiera ponernos en la cima de una escalera imaginaria, apenas estamos en la rama de un frondoso árbol. Hace 6 o 7 millones de años, uno de nuestros ancestros caminó erguido por primera vez y dio el primero de muchos pasos. Unos 200.000 años, nuestra especie —el Homo sapiens sapiens— lleva en este planeta. Hombres y mujeres, como nosotros, anónimos, hicieron sus vidas durante milenios sin casi dejar rastro: amaron, lucharon, sobrevivieron, miraron las estrellas, se hicieron preguntas muy parecidas a las nuestras. No, no somos nada especiales. Incluso estudios etológicos recientes señalan que otros animales dan muestras de inteligencia y de formas de cultura. Sin embargo, aún no nos rendimos ante la evidencia: una soberbia depredadora parece guiarnos hacia el autoaniquilamiento.
Desde hace décadas, los hombres de ciencia nos advierten sobre las funestas consecuencias de nuestro actual modelo de producción, pero los líderes mundiales hacen caso omiso, guiados por mezquinos intereses cortoplacistas. Quizá, engañados por doctrinas esotéricas, no caen en la cuenta de que pueden destruir el hábitat que sostiene a la única especie que mira al firmamento y se pregunta por su destino. La fragilidad del pálido punto azul parece no importarles. Tal vez su comprensión de la realidad se quedó en la Edad de Bronce.
Además, como si la depredación de la naturaleza no fuera suficiente, encaminados a un colapso ecológico, continúa la muerte deliberada. Las guerras, decididas por los egos inflados de reyezuelos de traje y corbata, invierten el conocimiento tecnológico en provocar el sufrimiento de miles de personas. ¿Qué justifica esa ambición? ¿El deseo de trascender en los libros de historia como si fueran Napoleón o Julio César? El mismo Borges —que, no podemos dudar, ocupará un lugar destacado en el pensamiento occidental durante siglos— nos señalaba que a todos nos espera “el olvido, el común olvido”. Podrán persistir en las peores páginas del sinsentido humano; sin embargo, aun así, serán olvidados, como hoy no recordamos a todos y cada uno de los faraones egipcios, o nos confundimos entre un Ramsés y otro.
Quizá el primer paso para la verdadera grandeza sea reconocer lo insignificante de la existencia individual, como hacía Borges, comprender que somos parte de un todo mayor, que trascendemos sí, pero en una red de inconmensurables interrelaciones, que dependen de un equilibrio que la codicia desmedida tiende a romper y, así, pone en riesgo nuestra existencia y la de la propia vida, la única que conocemos hasta hoy.
Miremos con honestidad ese punto azul pálido, nuestro único refugio, el que compartimos con un sinnúmero de especies. La idea de fugarnos a Marte es tan solo el capricho de un trasnochado multimillonario.
Cuidémonos, porque lo único que nos distingue, por ahora, es esa capacidad de preguntarnos por el sentido —el que deberíamos definir entre todos—, de mirar las estrellas y, en medio del caos, buscar respuestas. Quizá ahí esté el verdadero milagro: no en conquistar el universo, sino en aprender a convivir en este pequeño rincón del cosmos.