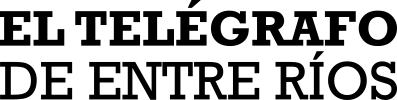Un gigante duerme en Strobel: el vapor de la molienda dibujaba la promesa de un porvenir industrial. Permanece el eco de las máquinas encendidas y el paisaje insiste en recordarnos quiénes fuimos
Por Gastón Emanuel Andino
La vieja aceitera de Strobel siempre estuvo ahí, vigilando el curso lento del tiempo. Para quienes nacieron en Diamante, Entre Ríos, su presencia se elevaba como un hito inevitable: un edificio inmenso, pétreo, resistente. Aunque no figuraba en los manuales de historia provincial ni en los folletos turísticos que se repartían en la plaza, todos sabían señalarla con un gesto breve, como se mencionan las cosas que forman parte del paisaje íntimo. Decían “allá, cerca de la vieja aceitera” para ubicar un primer loteo, una casa recién levantada o la plantación de algún vecino.

Sin embargo, bajo esa familiaridad cotidiana, la estructura guardaba una historia tejida con hilos industriales, ferroviarios y comunitarios. Strobel había nacido al amparo del tren; su estación, activa hasta el año 1980, fue el motor que alimentó talleres, herrerías, carpinterías, entre otros oficios. Allí se reparaban locomotoras y vagones, se mantenían máquinas agrícolas, se organizaba el ritmo del trabajo con la cadencia de las sirenas ferroviarias. Cuando los talleres cerraron, el silencio cayó como una manta pesada sobre la economía local, dejando un hueco difícil de llenar. Fue en ese vacío donde la memoria de la vieja aceitera cobró mayor fuerza, porque representaba un tiempo de actividad, de movimiento, de esperanza productiva. Aunque la planta moderna, aquella que en los años noventa se transformó en un símbolo tecnológico, no era la misma que referenciaba el pueblo, ambas historias se espejaban, como si la evolución de la industria aceitera en la provincia arrastrara consigo la genética de aquella planta anterior, menos documentada pero profundamente anclada en la identidad local.
La planta modelo proyectada en 1988 e inaugurada en 1992 había sorprendido incluso a una Argentina acostumbrada a ciclos vertiginosos. Bajo la visión de Jorge Carletti, cuyo nombre quedó inmortalizado en una plaza interna del complejo, la molienda alcanzó cifras que parecían irreales: ocho mil toneladas diarias, a tal punto que durante años llegó a ser la de mayor capacidad del mundo. Con el tiempo, convertiría a la región en referencia global de biodiesel y lecitina, desplazando el recuerdo de carretas antiguas y vagones polvorientos para instalar otro: el de chimeneas que anunciaban modernidad. Sin embargo, mientras la planta nueva conquistaba récords, la vieja aceitera seguía en su lugar, sin brillos, sin maquinarias humeantes, habitada por recuerdos que parecían adherirse a sus paredes. La gente del pueblo la mencionaba en pasado, aunque muchos la seguían viendo como una especie de altar laico.
Quienes de niños habían jugado cerca, quienes habían visto a sus padres trabajar en la estación, quienes habían escuchado historias de molienda y agricultura, cargaban con esa herencia silenciosa.

El auge de la soja, la fundación de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina en 1980, el crecimiento de la molienda: todo eso había empujado a Entre Ríos hacia una nueva era. Y, sin embargo, era la vieja estructura la que funcionaba como bisagra entre un siglo y otro, entre un país que había depositado sus esperanzas en el ferrocarril y otro que iba apostando a la agroindustria. Con el correr de los años, el pueblo empezó a transformar su relación con ese patrimonio. Lo que antes se vivía como ruina o estorbo se convirtió en objeto de valor. Las iniciativas locales, impulsadas por vecinos, instituciones y emprendedores, apostaron a reavivar la memoria industrial de Strobel. Fue así como surgió el evento “La Vieja Aceitera Classic”, un encuentro que mezclaba cultura, deportes y gastronomía a modo de celebración identitaria. No se trataba solo de honrar al edificio, sino de mirarse colectivamente y reconocerse en ese pasado fabril.
La memoria de la aceitera comenzó a entrelazarse con otra corriente transformadora: el turismo. Mientras el Parque Nacional Pre Delta extendía su belleza natural sobre la región y el Circuito de Huellas de Costa Grande invitaba a recorrer senderos rurales, Strobel se descubría capaz de unir naturaleza e historia, industria y paisaje. El viejo edificio se transformaba en faro cultural, en punto de partida para quienes llegaban buscando algo más que el verde del río: buscaban relatos, huellas, marcas de un modo de vida.
Por otro lado, la preocupación ambiental llevó al municipio de Diamante a firmar acuerdos con empresas como DH-SH para recolectar y tratar aceite vegetal usado, convirtiéndolo en materia prima para biocombustibles de segunda generación. Aquello, visto desde lejos, podía parecer ajeno a la vieja aceitera; sin embargo, muchos vecinos lo interpretaban como una continuidad: la región, que había vivido de la molienda y del tren, volvía a tejer su futuro alrededor de la transformación de materias primas, esta vez con una mirada ecológica. Y así, la aceitera, aquella vieja estructura que había sido punto de referencia, testigo del auge y caída del ferrocarril, símbolo de un pueblo que se resistía a desaparecer, se volvió materia narrativa. Cada generación la miraba distinto: los mayores recordaban el movimiento constante del pasado; los jóvenes, en cambio, la veían como ruina poética, como un edificio que pedía ser contado.

En cada ladrillo se escondía un eco de verdad: la de los talleres ferroviarios cerrados en 1980, el de los herreros que forjaban piezas para máquinas agrícolas, el de las carpinterías que tallaban repuestos, el del chillido de los vagones acercándose a la estación. Quizás por eso la historia de la vieja aceitera nunca se redujo a fechas precisas ni a documentos oficiales. Su importancia trascendía las cronologías; pertenecía, ante todo, a la memoria de Strobel. Era un símbolo que había aprendido a transformarse sin cambiar de lugar.

Hoy, cuando uno recorre el pueblo y se encuentra con la vieja aceitera aún de pie y en ruinas, todavía parece decirle a Diamante que cada generación escribe su capítulo, pero que ninguna lo hace desde cero.
No se trata solo de una estructura industrial, sino sobre un pueblo que supo mirar hacia atrás para proyectarse hacia adelante. Porque en Strobel, como en tantos rincones del litoral, la historia no se conserva en museos: se mantiene viva en los lugares que resistieron, en los que fueron abandonados y luego recuperados, en los que continúan marcando el sentido de pertenencia. En ese mapa íntimo, la vieja aceitera sigue iluminando, aun sin maquinaria, aun sin trenes, aun sin ruido. Sigue siendo guía. Sigue siendo memoria. Sigue siendo, de algún modo, futuro.
Seguí leyendo
Suscribite para acceder a todo el contenido exclusivo de El Telégrafo de Entre Ríos. Con un pequeño aporte mensual nos ayudas a generar contenido de calidad.