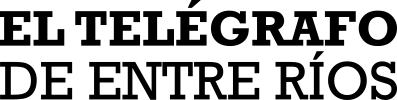Un taller de escritura para niños y niñas había convertido la lectura en experiencia, el deseo en motor y las letras en un territorio compartido donde los más chicos no eran destinatarios, sino una voz viva
Por Gastón Emanuel Andino
La tarde se había plegado como un cuaderno abierto. En la Fábrica, el aire parecía dispuesto a escuchar. Sobre la mesa, papeles, libros, lápices; alrededor, niños y niñas que no llegaban allí para cumplir una consigna sino para encontrarse con algo que los convocaba. Manuela Mantica había coordinado el taller con la certeza de que trabajar con la palabra siempre había sido trabajar con el niño que cada quien lleva dentro.
Desde el inicio, la coordinadora sostuvo una posición clara: la distinción entre literatura para adultos y literatura para niños resultaba estéril. En su práctica, había insistido en restituir una idea fundamental: los niños eran sujetos de la palabra. No se trataba de adaptar los textos ni de simplificar los sentidos, sino de confiar. Confiar en que podían leer, escuchar, interpretar, hablar sobre lo leído, detenerse en las formas, percibir que las palabras sonaban distinto según el lugar que ocuparan. En ese gesto, la infancia dejaba de ser un territorio a explicar y pasaba a ser un territorio a habitar.
La dinámica del taller había recuperado una estructura conocida, heredada de sus años como coordinadora de talleres para adultos.
Manuela había preparado materiales con cuidado: cuentos, poemas, textos elegidos no por su corrección pedagógica sino por su potencia.
La lectura en voz alta abría el encuentro, y luego la conversación se desplegaba como una red donde cada interpretación encontraba un lugar. No había respuestas correctas ni sentidos cerrados.
Después llegaba el disparador de escritura. El tiempo se detenía. El silencio se volvía fértil. Cada niño se inclinaba sobre la hoja, escribiendo desde lo que había entendido, sentido o imaginado. Más tarde, la lectura en voz alta permitía que el grupo devolviera miradas, resonancias, preguntas.
La poesía ocupaba allí un lugar central, no solamente como un género, sino como una práctica de escritura y de lectura que habilitaba otras formas de estar en el mundo. A través del poema, los niños se permitían escuchar el sonido de las palabras, medir el espacio del verso, descubrir que no todo debía decirse de manera literal. La poesía aparecía como una forma de libertad: una manera de nombrar lo que no siempre tenía nombre, de inventar sentidos, de abrir preguntas sin necesidad de cerrarlas.
El arte, para Manu, siempre había sido posibilidad. En ese taller, la escritura no había tenido el tono de una obligación ni de una herramienta utilitaria. Importaba que quien llegara lo hiciera desde el deseo y no desde el deber. La Fábrica había ofrecido un lugar para descubrir el interés por la lectura y la escritura, para pulirlo y sacarle brillo, pero sobre todo para alojar ese impulso inicial que nace cuando algo importa de verdad. Hacer algo con lo que a uno le interesa se volvía, allí, una forma de conocimiento.
Con el correr de los encuentros, la experiencia de escribir había transformado las formas de leer. Los niños se sorprendían ante una palabra que no conocían, se preguntaban por su significado, escuchaban el sonido de un poema, se detenían en la extensión de los versos. El interés por la ortografía aparecía casi sin ser llamado, no como imposición sino como curiosidad. Se escuchaban entre compañeros y aprendían a comentar aquello que más los había tocado. En ese intercambio, la escritura dejaba de ser un acto solitario para volverse una práctica colectiva, sostenida por el lazo con otros.

En los textos producidos, Manuela había escuchado siempre algo nuevo. Cada disparador abría un ejercicio doble: acompañar a los niños para que fueran un poco más allá de lo que ya traían y, al mismo tiempo, desafiarse a sí misma, corriéndose de la pedagogización de la infancia, esa tentación de explicar, ordenar, cerrar sentidos. Cuando algún niño decía “no entiendo qué quiere decir”, la respuesta no venía en forma de traducción, sino de invitación: producir algo propio a partir de lo interpretado.
Lejos de pensar la escritura como una práctica terapéutica, la coordinadora defendió su especificidad. El uso poético de la palabra no reemplazaba otros espacios, pero la experiencia compartida: el silencio, la escucha, la espera, la paciencia, eran posibilidad de transformar. No por una mera promesa, sino porque todo encuentro verdadero deja una marca. La escritura, en ese sentido, funcionaba como un modo de sostener el lazo, de habilitar una escucha atenta, de aprender a estar con otros.
El taller había trabajado con poemas, cuentos, fotos, objetos. Los materiales surgían de la lectura constante de Manuela, guiados por la intuición de aquello que podía ser compartido. Aunque algunos textos escritos por adultos cargaban experiencias que los niños aún no habían vivido, eso no había impedido leer poemas sobre el amor, la muerte o el tiempo. Como referencia, un libro acompañaba el recorrido: Una hormiga es el principio de un nuevo universo, de Kenneth Koch, una invitación a la escritura que proponía.
Acompañar los distintos tiempos y modos había sido una de las tareas principales. Niños que recién aprendían a escribir, otros que preferían dictar, algunos mayores que seguían asistiendo más allá de la edad prevista. No había un único modo correcto. La política del taller había sido clara: ofrecer la mayor cantidad de posibilidades para que cada uno encontrara su manera de escribir, sin perder esa picardía infantil que permanecía encendida en el intercambio con otros.
Al final, cuando las hojas quedaban llenas de palabras torcidas, preguntas grandes y metáforas inesperadas, la apuesta de Manu no había sido que los niños salieran convertidos en escritores, sino que se llevaran algo más simple y más profundo: el recuerdo de que se puede inventar. Que a través de la palabra era posible recrear eso que había sucedido. Y que, en ese gesto compartido, la escritura podía volverse una forma de estar en el mundo con otros.
Seguí leyendo
Suscribite para acceder a todo el contenido exclusivo de El Telégrafo de Entre Ríos. Con un pequeño aporte mensual nos ayudas a generar contenido de calidad.