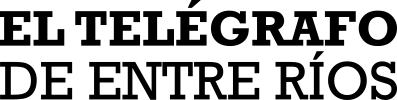Por Martín Acevedo
Los procesos industriales de producción en masa separaron al obrero de la percepción del producto final de su trabajo. Así, cada operario se convirtió en un engranaje de un mecanismo mayor. Invisible, en una acción repetitiva y sin motivo tangible, perdió el sentido de su labor. Distinta había sido la manufactura artesanal, en la que el objeto estaba en estrecho vínculo con quien lo hacía. Un zapatero podía mirar con orgullo el calzado que sus manos habían modelado, atestiguar la satisfacción de sus clientes y enseñar su oficio a una siguiente generación.
Las escuelas, inspiradas en el modelo fabril, asimilaron para sí la repetición mecánica como forma pedagógica, adecuaron también una arquitectura acorde a esta práctica. La premisa implícita ya no era conocer o aprender sino incorporar ciertos patrones de comportamiento útiles para el nuevo sistema productivo y económico. Entender los procesos que subyacen a los fenómenos estudiados —el participio es generoso— pasó a ser intrascendente. La capacidad de los estudiantes de reproducir, tal cual les es transmitida, una serie de enunciados ocupó el centro de una práctica que Paulo Freire denominó educación bancaria.
En muchas ocasiones, iniciativas que promueven una aparente profesionalización, en realidad, alienan a los docentes, los alejan del principal motivo de su oficio. Enseñar aquello que se sabe se pierde en una nebulosa de tecnicismos vacíos y teorías, que no llegan a este estatus epistemológico. Esta tendencia, que conoció su apogeo en las últimas décadas, llevó a que la formación de educadores fuera un mero simulacro, en el que a nadie le importara el objeto de estudio.
Nadie niega la necesidad de la pedagogía y la didáctica siempre que estén en función del conocimiento. Enseñar y aprender son verbos transitivos. No se puede enseñar a enseñar, como se plantea muchas veces en la educación superior, sin considerar que siempre debe haber un algo a ser aprendido y enseñado, aunque sea en última instancia.
Una analogía sencilla clarificará lo que queremos decir. Si una persona desea aprender a hacer una silla, recurrirá a un carpintero. Si el artesano cuenta con habilidades didácticas, mucho mejor. Pero a nadie se le ocurriría ir con alguien que solo estudie, y en menor medida, las técnicas y teorías de la carpintería sin jamás haber hecho un mueble. Aunque parezca una verdad de Perogrullo, vale la pena enunciarla, no se puede enseñar lo que no se conoce. El docente debe ser el primer militante de su campo disciplinar, un genuino amante del conocimiento —en su sentido más amplio—.
Algunas voces atribuyeron esta situación a que amplios sectores de la sociedad vieron en la carrera docente una salida laboral; pero, si así fuera, si muchas personas se acercaran a estudiar movidos por una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida, no sería un buen momento para acercarlos a la pasión por el conocimiento. Quizá los requerimientos burocráticos, la competencia por conseguir puntaje y las condiciones laborales, alejadas de su estado óptimo, pasaron por la picadora de carne a quienes debían ser el ejemplo de esa emoción.
Por supuesto, estas generalizaciones pecan de injustas; como lo señalamos en columnas anteriores, las aulas, en sus distintos niveles, son el escenario de la cíclica batalla de quijotes que chocan contra estos gigantes que no son molinos.
Hoy el acto más revolucionario es volver a lo humano, a aquello que nos hace ser quienes somos, indagar en el origen y la esencia de las cosas y volver a ellas. En una extraña paradoja, la repetición mecánica ya es obsoleta.
Detenernos a pensar la razón de nuestros actos se hace imperioso.
Destacado: “Hoy el acto más revolucionario es volver a lo humano, a aquello que nos hace ser quienes somos, indagar en el origen y la esencia de las cosas y volver a ellas. En una extraña paradoja, la repetición mecánica ya es obsoleta”.