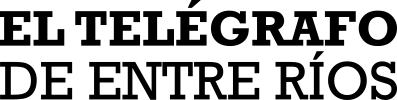La historia de Galicio del Carmen Fernández recorre la vida cotidiana de la ciudad entrerriana y revela la importancia de quienes, sin títulos ni honores, construyen comunidad desde la cercanía y el esfuerzo
Por Gastón Emanuel Andino
Diamante había sido, en sus orígenes, Punta Gorda: un recorte de barranca sobre el Paraná donde el río ofrecía pesca generosa, los montes daban leña y caza, y el puerto natural se abría a los primeros asentamientos. Allí, entre el curso del agua y el trabajo diario, la ciudad fue creciendo con una identidad hecha de esfuerzo silencioso, encuentros breves y personajes que no figuraron en los libros, pero quedaron para siempre en la memoria colectiva. En ese pasaje de historia local, Galicio del Carmen Fernández “Galicho para todos” había sido mucho más que un nombre: había sido una presencia.
Galicho había caminado Diamante como quien conoce cada grieta del suelo y cada gesto del vecino. No hizo falta que ocupara cargos ni escenarios formales para volverse inolvidable. Su historia se había escrito en la calle, en las canchas de fútbol, en los sonidos de una banda militar que él supo dirigir con orgullo y alegría, y en los pequeños trabajos informales que le permitieron ganarse la vida sin perder nunca la sonrisa ni su dignidad.
Había sido un hombre de rutinas sencillas y vínculos profundos. Dirigió bandas del regimiento como una tarea musical, sin embargo, había sido además un modo de ordenar el ruido del mundo, de marcar el compás en una ciudad que crecía al ritmo de su gente. Allí, entre instrumentos y marchas, Galicho había mostrado una disciplina atravesada por afecto, una autoridad sin dureza, una manera humana de estar al frente sin imponerse.
En las canchas, su figura había sido igual de reconocible. El fútbol había sido otra forma de encuentro, de pertenencia y de alegría compartida. Galicho había jugado como se vive en los pueblos: con el cuerpo entero, con el corazón puesto en cada pelota y con la certeza de que lo importante no era el resultado, sino el momento compartido. Cada partido había sido una excusa para reafirmar lazos, para reconocerse iguales, para volver a casa con el cansancio noble de quien dio todo.
Pero, sobre todo, Galicho había sido un vecino. Uno de esos que saludan a todos, que conocen las penas ajenas sin necesidad de preguntas, que entienden la vulnerabilidad del otro porque también cargan la propia. Su paso por Diamante había estado marcado por una sensibilidad especial hacia lo humano. Había acompañado desde el gesto chiquito: una palabra oportuna, una presencia silenciosa, un trabajo hecho sin alardear. En una sociedad que muchas veces corre sin mirar, Galicho había sabido detenerse.
Cuando falleció en 2011, a los 78 años, la ciudad sintió algo más que la pérdida de un hombre: sintió que se iba un pedazo de sí misma. Porque hay personas que no dejan monumentos, pero sí huellas. Personas que, sin proponérselo, se vuelven referencia. Galicho había sido una de ellas. Su ausencia había confirmado lo que su vida ya había demostrado: que la verdadera importancia no siempre está en lo extraordinario, sino en la constancia de lo cotidiano.
El tiempo, que suele borrar nombres y rostros, en este caso no logró diluir su recuerdo. En diciembre de 2020, el Barrio San Martín fue escenario de un acto cargado de sentimiento: una plazoleta recibió el nombre de Galicio del Carmen Fernández. Esto no fue solo un gesto institucional. Fue una forma de decir que la ciudad reconoce a quienes la construyen desde abajo, desde la cercanía, desde la ternura. Esa plazoleta se convirtió en un punto de encuentro donde la memoria dejó de ser abstracta para volverse espacio.
Diamante, ciudad entrerriana a orillas del Paraná, encontró en Galicho un símbolo cultural y afectivo. Su figura representó esa identidad popular que no busca protagonismo, pero sostiene comunidades enteras. Personas como él enseñaron que el esfuerzo diario, aún en la informalidad, también es trabajo digno; que acompañar la vulnerabilidad del otro es una forma profunda de justicia; que estar presente puede ser un acto que transforma realidades.
Galicho no había sido un héroe. Había sido algo más necesario: un hombre en el tiempo justo y en el lugar correcto. Su legado no se midió en logros materiales, sino en el cariño de una ciudad que aún lo nombra. Y mientras haya alguien que cruce la plazoleta del Barrio San Martín y recuerde su historia, Galicho seguirá caminando Diamante, al ritmo sereno de quienes nunca se fueron del todo.
Seguí leyendo
Suscribite para acceder a todo el contenido exclusivo de El Telégrafo de Entre Ríos. Con un pequeño aporte mensual nos ayudas a generar contenido de calidad.