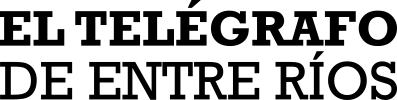Por Martín Acevedo
El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, reza un viejo aforismo. Cabe pensar que, para la cuestión que trataremos, tal pavimento solo es obra de mentes ingenuas que no se detienen a pensar qué hay detrás de los enunciados que sostienen la Educación Emocional, llevada a ley en nuestra provincia en el año 2019.
Desde luego, oponerse a la exploración de las emociones en el ámbito escolar no es el objeto de la presente columna y, de ninguna manera, la encontramos nociva. ¿Qué sería de la obra de Shakespeare, por ejemplo, sin la deriva profunda de los sentimientos de los personajes? Nuestra objeción radica en la edulcoración e individualización que dicha perspectiva quiere hacer de la rica y compleja experiencia humana. En otras palabras, para los apologetas de estos principios, el discurso de Romeo ante el balcón de Julieta debería sintetizarse en que el protagonista formara un corazón con sus manos y se lo enseñara a la joven Capuleto. Nadie en sus cabales tampoco propondría llevar a la vida real los hechos de la tragedia del Bardo de Avon. Pero sí una mirada desde la Educación Sexual Integral podría enriquecer su análisis y propiciar la revisión de los mandatos sociales que sostienen el amor romántico. Ocurre que esta concepción hace de la complejidad uno de sus principios rectores y no cae en simplificaciones, comprende a la persona desde sus múltiples facetas, sin soslayar la social.
Cabe preguntarse también si la gestión de las emociones es la solución a las realidades que atraviesan los niños, los jóvenes y los docentes. La indignación frente a una factura de energía eléctrica que se lleva la mitad del sueldo y pone en jaque la economía del hogar no es producto de un mal manejo de las reacciones anímicas, se debe a una política económica que expolia a la clase trabajadora en favor de la concentración del capital. La abulia que afecta a los adolescentes no proviene de un supuesto desacierto psicológico —noción en sí misma cuestionable—, sino que es el resultado de haber convertido el futuro en una distopía, de haberlos convencido, a través de los dispositivos comunicacionales hegemónicos, de que el estado de injusticia actual es natural e irreversible.
No somos originales en nuestros planteos. A principios de los 2000, Zygmunt Bauman, desde el concepto de modernidad líquida, alertaba que el énfasis en la gestión emocional es útil a la flexibilidad neoliberal, en la que las personas deben adaptarse a la precariedad y a la inseguridad propias de las dinámicas del mercado. También Kathryn Ecclestone y Dennis Hayes advirtieron que una cultura terapéutica despolitiza la educación y convierte a los estudiantes en sujetos vulnerables y maleables a las exigencias del mercado. La docilidad y el aislamiento individual subyacen en esta corriente.
Entender los malestares emocionales como meros procesos intrapersonales imposibilita una mirada crítica sobre la realidad. Circunstancia más que propicia para quienes se benefician con el statu quo.
Claro que la escuela debe dar lugar a la emoción, pero comprendida desde una mirada amplia y compleja. Que los docentes sucumban a discursos simplistas, propios de gurúes de la New Age, es una muestra más de la degradación necesaria para la implementación de un sistema económico que precisa sujetos serviles.
Una vez más, se hace imperioso volver a una formación profunda, que indague en las causas reales del estado de situación. Leer a Foucault, a Žižek y a Han, pero también regresar a Epicuro, a Zenón de Citio, sin olvidar a Freud y Marx. Ir a las raíces es imprescindible para comprender lo que ocurre y, como sujetos conscientes, enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Solo así podremos evitar que la emoción se convierta en un instrumento de domesticación y devolverle su potencia crítica y transformadora.
Seguí leyendo
Suscribite para acceder a todo el contenido exclusivo de El Telégrafo de Entre Ríos. Con un pequeño aporte mensual nos ayudas a generar contenido de calidad.