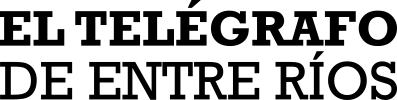Por Martín Acevedo
Tiene los labios pegoteados de grasa. Se limpia con el dorso de la mano. Después Marcos mira el río.
Hace tiempo que repite el procedimiento, como un ritual. Aparta un pescado que, por su tamaño, no va a poder vender. Lo corta, lo pasa por harina y a la fritura. Lleva todo lo que hace falta, la marmita, que usa para calentar el agua del mate también, una sartén vieja y la grasa, la prefiere antes que el aceite; además, no hay quien lo juzgue.
A veces piensa que va casi todas las madrugadas a la costa solo para ese momento, cuando come con la vista en el río que fluye entre las piedras negras.
Le gusta agarrar el pescado con las manos, morder justo hasta las espinas y desgarrar la carne.
En verdad, pesca para ganarse la vida. Cuando la concesionaria se fue de Concordia, se le vino la idea a la cabeza. Vivía cerca de la playa Nebel y se le ocurrió que con algunos pescados podría ir tirando el día a día. No lo habían echado; una mañana fue hasta el local, y estaba cerrado, así de sencillo. Sus compañeros hasta cortaron la calle, él prefirió apartarse y ver cómo le encontraba la vuelta. Entonces se acordó de Luis, un compañero de la secundaria con el que iba a pescar casi todos los sábados. Pasaban horas en silencio, aunque charlaban, solo que las respuestas demoraban. A ellos les gustaba así, sin apuros. La charla, aunque lenta, se volvió una repetición, y alguno de los dos siempre concluía:
—El río da lo suficiente para vivir.
Cuando terminaron la secundaria, Luis se fue a Rosario para estudiar derecho. Marcos se tuvo que quedar, sus padres no podían permitirse costear sus estudios. Enseguida consiguió el trabajo en la concesionaria que no le dejaba mucho tiempo para cursar una carrera. Además, él no se tenía fe para esas cosas; nunca había pasado de un siete en la escuela.
Ahora sabe que decir vivir era mucho. Pero, por lo menos, pudo subsistir.
—Nadie vive de la pesca, eso se llama no trabajar —le dijo don Aurelio, su papá, cuando le contó la idea en la mesa durante la cena—, mejor es que te busques changas.
Buscó, pero todo el mundo se había vuelto autosuficiente, todos cortaban su propio pasto y arreglaban ellos mismos las cosas de la casa.
Se acerca a la orilla, se enjuaga las manos en el agua turbia. Piensa que al final tuvo razón, nunca necesitó pedirle ni un peso. Con lo del trueque, al que lo acompañaba la mamá (ella llevaba dulces caseros), y un par de vueltas por el barrio podía colocar todo el pescado. Las ganancias le alcanzaban para ayudar a los viejos y darse algunos gustos.
Los pescados ya están limpios y acomodados en la conservadora, con hielo. A él se le ocurrió que ese método era mejor, más prolijo y limpio que llevarlos atados a un palo; y generaba confianza en los clientes.
Solo tiene que acomodar las cosas en la bicicleta. Pedalear por calle Coldaroli cuesta arriba es bastante pesado, no tanto como el recorrido de la mañana por el barrio.
—Hablé con don Jorge, el de la carnicería, dijo que te presentes el lunes, tiene un puesto para vos —le soltó don Aurelio, mientras almorzaban.
—Bueno, pero debería haber hablado yo, viejo.
—No des tantas vueltas, ese es tu problema, muchas vueltas. Un sueldo es un sueldo.
La mamá no dijo nada, lo miró y asintió.
Pone todo en su lugar, la conservadora atrás, en el portaequipaje; las cajas, donde guarda los anzuelos y el aparejo, van a modo de alforjas.
Siente que algo de grasa le queda en las manos. Va otra vez a la orilla. El sol alumbra de a poco algunas casas de Uruguay. Se refriega las manos bajo el agua. Piensa que un sueldo es un sueldo. Mira las piedras negras. Tiene algo en la cara. Se lleva una mano mojada; tapa la lágrima con el agua marrón del río.
Seguí leyendo
Suscribite para acceder a todo el contenido exclusivo de El Telégrafo de Entre Ríos. Con un pequeño aporte mensual nos ayudas a generar contenido de calidad.