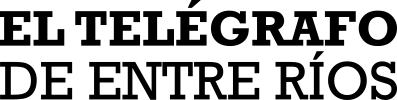Por Martín Acevedo
Doscientos sesenta y cuatro nombres se suceden en una lista. El último nos es familiar, Francisco, aunque también inusual; no viene acompañado de un ordinal. El primer Papa que eligió llamarse como un santo humilde. La singularidad va más allá de la denominación porque tras el título hubo un hombre, un argentino que caminó nuestras calles familiares, que se internó en las villas, que fue pueblo.
Jorge Mario Bergoglio fue más que un Papa, fue el sudamericano, el periférico, que desde el sur profundo llegó a ese cargo y al centro de la política global. Tal vez sus coetáneos y coterráneos no advertimos su trascendencia histórica.
Algunos le exigimos, de modo tácito desde luego, que fuera más rupturista, que entendiera el mundo con nuestros ojos. No consideramos que nos determinan nuestras circunstancias y que probablemente fue lo más amplio que su condición de católico y siglos de tradiciones y dogmas le permitieron. Sin embargo, de sus discursos y de sus gestos se desprende que él sí se atrevió a comprender sin juzgar. Desde su diálogo con jóvenes que defienden el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a sus declaraciones sobre la comunidad LGTBQ+ dan cuenta de una mirada y escucha humilde.
Claro que la tolerancia no fue siempre su sello distintivo. Resultaría hipócrita soslayar sus declaraciones sobre el atentado terrorista a la revista francesa Charlie Hebdo, su postura ante el debate argentino sobre el matrimonio igualitario y su reacción ante la obra artística de León Ferrari. La violencia jamás tiene justificación. Pero las creencias suelen ser el refugio de los desfavorecidos, los privilegiados en su prédica. Además, la exigencia de perfección es un infantilismo y desconocer que fue un hombre que representó los roles que la historia le asignó.
La falta de perspectiva vernácula lo hizo caer en la triste y célebre grieta de la política partidaria nacional. Su opción por los humildes, su compromiso con la Pastoral Villera, su desafío al statu quo y su mirada conciliadora pudieron ser la causa. Las etiquetas, tan necesarias para las visiones simplistas, son un arma poderosa para la hegemonía mediática, que ya no pudo ocultar la faceta más popular de Bergoglio.
Utilizó su cátedra en Roma para denunciar la cultura de la indiferencia y el descarte. Recién elegido Papa visitó la isla de Lampedusa. Rezó por los migrantes vivos y muertos en las aguas del Mediterráneo. Exhortó a la cómoda Europa a no mirar para otro lado ante el sufrimiento de los desplazados, causado en parte por su opulencia. Del mismo modo, antes de morir, increpó al vicepresidente estadounidense por la política migratoria del país del norte.
Su opción por los más humildes superó lo declarativo. Fue un humanista que vivió e hizo carne su palabra. Renunció a los lujos que el arzobispado porteño le confería. Viajaba en subte, junto a los trabajadores, y no en la limusina que había transportado a sus predecesores. Cuando llegó al Vaticano, renunció a ocupar los aposentos papales y habitó un departamento de treinta metros cuadrados en la Residencia de Santa Marta, lugar de hospedaje para sacerdotes de distintas procedencias.
De su prédica no excluyó la problemática ambiental. En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que “cualquier daño que se le haga al medioambiente es, por lo tanto, un daño que se le hace a la humanidad”. Y agregó, entre otras cosas, que “un afán egoísta e ilimitado de poder y bienestar material nos lleva a abusar de los recursos materiales disponibles y, de este modo, a excluir a los débiles”.
Bergoglio fue el Papa argentino. Y desde ese lugar también nos llamó a leer para comprender al otro. Leyó, escuchó y admiró a Borges, a quien reconoció por su notable inteligencia. Nos invitó a leer novelas y poemas para educar “el corazón y la mente”. Entendió que así podríamos aproximarnos a otras subjetividades.
En síntesis, cuando el mundo parece hacerse más individualista y cruel, perdimos a una de las pocas voces humanistas.