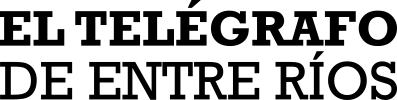La voz de Sergio Galleguillo llevó el carnaval riojano al corazón entrerriano en una noche donde se encendió la tierra. El festival es el territorio de la cultura exhibida como experiencia viva
Por Gastón Emanuel Andino
La noche de un sábado había caído mansa sobre Diamante, como si supiera que no debía apurarse. El aire traía murmullos de fiesta, olor a campo y expectativa. En el Campo Martín Fierro, ese territorio simbólico donde la identidad gaucha se afirmó año tras año, el Festival Nacional de Jineteada y Folklore volvió a desplegar su ceremonia mayor. No fue una noche más: fue un encuentro. Bajo el cielo abierto, la ciudad entrerriana se transformó en escenario de una celebración que unió generaciones, geografías y costumbres, y que tuvo en Sergio Galleguillo al portavoz de una alegría ancestral.
Luego del desfile de agrupaciones tradicionalistas, el Campo Lisardo Gieco recibió nuevamente a las tropillas entabladas, protagonistas indiscutidas del festival. Fueron setenta y siete montas las que devolvieron al público una postal intacta de la tradición gaucha: cuarenta y una en bastos y treinta y seis en clinas. Veintitrés tropillas se sucedieron con bravura, recordando que la jineteada no fue espectáculo vacío, sino herencia transmitida, rito compartido, identidad que se sostuvo en el tiempo. En cada jinete hubo historia; en cada aplauso, reconocimiento.
Mientras el campo se afirmaba en la tierra, el escenario mayor comenzó a escribir otro relato, el de la música como lenguaje común. El Ballet Emoveré abrió la noche con un cuadro litoraleño que dialogó con las raíces compartidas de Brasil y Paraguay, demostrando que el folklore no fue frontera, sino puente. Esa apertura marcó el tono de una jornada donde las culturas no se superpusieron, sino que se encontraron. Sofi Drei, joven promesa del folclore paranaense, continuó el recorrido con chamamés, rasguidos dobles y chamarritas, reafirmando que las nuevas generaciones sostuvieron la tradición no desde la repetición, sino desde la apropiación amorosa.

Canto del Alma subió por primera vez al escenario Carlos Santa María y lo hizo con fuerza identitaria, confirmando que el folklore permaneció vivo porque siguió generando voces nuevas. Diamante Baila, con más de cuarenta años de historia, emocionó con casi trescientas parejas que convirtieron el campo en una celebración colectiva del movimiento y la memoria. Adrián Maggi aportó la profundidad de su canto surero y su poesía de largo camino, mientras que Pablo Spinetti y Los del Tuyú cerraron la noche con una bailanta que sostuvo al público de pie, entendiendo que bailar también fue una forma de pertenecer. Pero el punto más alto de la jornada llegó cuando Sergio Galleguillo pisó el escenario. En ese instante, Diamante se detuvo. La ciudad entrerriana se abrió para recibir al carnaval riojano, y el litoral se dejó chayar. Galleguillo no solo cantó: trasladó una costumbre, llevó consigo una forma de entender la vida. La Chaya, nacida del juego, de la harina y de la albahaca, se hizo presente como símbolo de una pausa necesaria, de ese detenerse para celebrar que los pueblos se permitieron para seguir adelante.

El músico riojano desplegó su arte con una naturalidad de quien sabe de dónde viene. Invitó al público a participar, a encontrarse, a reconocerse en el otro. Habló de poesía y de alegría, de unión y de fiesta, y sus palabras no quedaron suspendidas: se encarnaron en la gente. En Diamante, la Chaya dejó de ser una tradición ajena para convertirse en experiencia compartida. El carnaval fue puente cultural, fue lenguaje común, fue la prueba de que las costumbres sobrevivieron cuando viajaron y encontraron nuevas tierras donde echar raíz. Sergio Galleguillo, referente indiscutido y símbolo viviente de la Chaya Riojana, confirmó su rol de embajador cultural. En su presencia, el folklore dejó de ser pasado y se volvió presente vivo. La harina, la albahaca, el canto colectivo y la risa abierta se transformaron en gestos de unión. En ese cruce entre La Rioja y Entre Ríos, la festividad se avivó, demostrando que la identidad no se diluyó cuando se compartió, sino que se fortaleció. La música funcionó como un espacio de pausa dentro del ritmo acelerado de lo cotidiano. Durante la noche, el tiempo pareció ordenarse de otra manera. El festival ofreció ese instante necesario para detenerse, escuchar y encontrarse con otros desde un lugar común. En esa pausa, la celebración adquirió un sentido profundo: no fue evasión, sino reafirmación de la vida compartida.

El encuentro con nuevas formas de conectar con las raíces no generó distancia, sino pertenencia. La gente se reconoció en gestos ajenos que, al volverse compartidos, dejaron de ser extraños. Esa experiencia reafirmó que las tradiciones no se defendieron cerrándose, sino abriéndose al diálogo, permitiendo que otros modos de sentirlas las revitalizaran. La poesía, presente en las letras y en las palabras dichas desde el escenario, recuperó su función original: nombrar lo cotidiano y volverlo celebración. En ese gesto, la fiesta recordó que el folklore no solo contó historias del pasado, sino que ofreció herramientas para leer el presente. Cada verso, cada copla, fue un puente tendido entre la memoria y la emoción. La presencia de expresiones llegadas desde otros puntos del país aportó una dimensión distinta a la fiesta.
Lo novedoso no desplazó lo local, sino que lo potenció. El público de Diamante recibió esas manifestaciones con curiosidad y entusiasmo, reconociendo en ellas un espejo posible de sus propias costumbres. En ese intercambio, la identidad se reafirmó, demostrando que las culturas populares crecieron cuando se animaron a encontrarse.
La noche también tuvo su momento de proyección futura con la elección de las nuevas soberanas del Festival. Melanie Hereñú fue coronada Paisana Nacional 2026, acompañada por Angelina Ricle y Ludmila Natalí Córdoba. En ellas se reflejó la continuidad de una fiesta que no se agotó en la nostalgia, sino que se sostuvo en la transmisión.
Cuando la música comenzó a apagarse y el campo recuperó el silencio, Diamante quedó atravesada por una certeza profunda: el folklore persistió porque siguió siendo encuentro. Aquella noche, la jineteada y la Chaya se dieron la mano. Y en ese gesto simple y poderoso, el carnaval recordó su sentido original: detenerse, mirarse, celebrar la vida con otros y volver, después, un poco más unidos.
Finalmente, la jornada dejó en claro que el folklore encontró su fuerza en la capacidad de generar emoción genuina. No importó si la raíz fue litoraleña, riojana o surera: lo esencial fue la verdad del sentimiento. Allí, en ese cruce de músicas, palabras y miradas, la fiesta recordó que las tradiciones no sobrevivieron por costumbre, sino por necesidad humana de encontrarse y celebrar juntos.
Seguí leyendo
Suscribite para acceder a todo el contenido exclusivo de El Telégrafo de Entre Ríos. Con un pequeño aporte mensual nos ayudas a generar contenido de calidad.