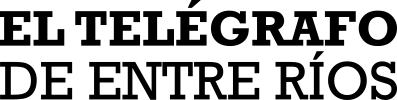La peste nos tenía en casa de la morsa. Aunque parecía que estar con mi hermano Kevin era peor que estar fuera y morir contagiado.
Para su comodidad de morsa y de príncipe de Mónaco, a cada una de mis hermanas le asignó una tarea. A Claudia, la mayor, le había ordenado que preparase la comida. Le exigió ocho platos por día, así el señorito tenía un poquito más de opciones a la hora de comer. Celeste, era la encargada de pararse a su lado y barrer las migas que arrojaba la morsa mientras leía el diario y comía sus bizcochos. Apenas se caía una miguita, ella tenía que agarrar una pequeña escobilla y limpiarla. Tarea fundamental, debido a que el principito era una persona muy pulcra. Celina, la menor, estaba obligada a tejerle una bufanda azul. Mi hermano opinaba que cuando se casase debía saber tejer correctamente. Creía que podía recibir una dote más voluptuosa si en la valuación de Celina figuraba que sabía hacer bufandas. Además, tenía frío.
Por suerte, a mí no me veía muchas cualidades y no me asignó ninguna tarea. La verdad es que yo no servía para nada. Por lo que busqué un vaso con hielo y me dispuse a tomar un whisky mientras él seguía leyendo.
Era seguro que mi hermanito podía leer cuanto quisiese. Tendría una vida muy fácil. Nuestros padres habían tenido campos a raudales y como era el único varón de la familia le dejaron casi todo, incluidas, también, las acciones de la empresa. La morsa la había sacado en grande y a nosotras solo nos restaba servirle. Pero, en fin, esas eran las reglas de la vida. De pronto, escuchamos golpes en la puerta.
Toc, toc, toc.
Celeste abrió y volvió con dos paquetes envueltos en papel y con unos bonitos moños de color rojo. Dijo que los habían dejado en la puerta. Uno de ellos tenía una tarjeta con mi nombre y otro con el de Kevin. No sabíamos muy bien el porqué de los regalos, pero de todas formas los desempaquetamos con alegría. Kevin comunicó bonachón que le habían regalado El Horla. En cuanto a mí, me había regalado la famosa novela de Agatha Christie, Diez negritos. Cuando lo abrí, sentí el típico olor a libro nuevo. Parecía una edición muy buena y muy costosa. Empecé a ver si tenía alguna dedicatoria hasta que noté que en la segunda página con letra un poco borrosa estaba escrito lo siguiente:
“Cuida, por favor, a Kevin, la morsa. En cualquier momento una de tus hermanas lo va a matar”.
Me quedé estupefacta. La releí varias veces; miré si había algo más escrito, pero era lo único. No sabía quién había mandado aquello, no tenía nombre y no reconocía ni por asomo la letra. Seguramente era de algún maniático. Mis hermanas, aunque cada una tenía su carácter y cada una odiaba a mi hermanito, no estaban desquiciadas. ¿O sí?
Empecé a observarlas mejor: Claudia cortaba la carne con ganas y se salpicaba la sangre vacuna que chorreaba por todo su delantal. Celeste se mantenía callada, con cara de póker mientras limpiaba las migas que arrojaba Kevin. Lo fulminaba con la mirada y lo insultaba por lo bajo cada vez que se agachaba. Celina, por su parte, tejía moviendo los dedos de una forma ágil y se le notaba una pequeña sonrisa dibujada en la comisura de sus labios. Escuché con atención el ruido de la carne que se asaba. Luego vino el corte de la cebolla.
Tac, tac, tac.
Miré a Kevin que observaba el libro, tenso, concentrado. Pude ver cómo se le marcaban las venas de las manos mientras lo sostenía con fuerza. Atiné a preguntar:
—¿Te hicieron alguna dedicatoria?
En seguida me miró a los ojos. Parecía que quisiese establecer una comunicación conmigo, pero que la presencia de mis hermanas lo incomodaba.
—No… pero este libro está muy bueno… Parece que se trata de un ser invisible que quiere matar al protagonista.
Nos quedamos todas en silencio. Solo se escuchaba el monótono ruido del agua que salía por la canilla.
—Bueno, en la vida real los asesinos son de carne y hueso. ¿No, hermanito? —inquirió Celeste mientras juntaba una miguita del suelo.
Observé como los dos se estudiaron por unos segundos y después cada uno fingió seguir con lo suyo.
—¿Y de qué se trata tu libro? —me preguntó Claudia mientras se dirigía a la heladera.
—Se trata de un grupo de personas que se encuentran varadas en una isla y hay un asesino camuflado entre ellas.
—¿Y? — siguió preguntando Claudia.
—Y que los va matando uno por uno.
—Qué libro tan fantasioso. Por qué matar a un grupo de personas, si con un asesinato basta —dijo Celina que seguía tejiendo y manteniendo su pequeña sonrisa.
—Yo no estoy de acuerdo… No hay que matar a nadie —dijo Kevin que ya no sabía dónde meterse.
—Yo también —dije y me deslicé un poco hacia abajo en mi sofá.
—¡Miren la nueva cuchilla que me compré! —comunicó Claudia mientras mostraba una cuchilla enorme y filosa. —Me gusta porque es bastante grande y corta muy bien la carne dura. Sobre todo la carne de las morsas, esos animales que no se esfuerzan ni para respirar —La sostenía contenta desde la cocina y la mostraba haciendo un gesto de corte de arriba abajo mientras miraba a Kevin.
Mi hermano no podía más. Empezaban a caer las gotas de sudor por su grasuda frente. A cada rato, tomaba su pañuelo marrón y se lo pasaba por el rostro. Sudaba como un cerdito en el matadero. ¿Quién de ellas lo quería matar? O mejor dicho: ¿Quién de ellas intentaría matarlo?
Yo fingí que leía el libro, esperaba unos segundos y luego pasaba las páginas sin prestarle atención. Pensé en llamar aparte a Kevin y ayudarlo, pero me detuve. Claudia sacó el pollo y se puso a partirlo con la cuchilla nueva:
Track, track, track.
Lo destrozó con fuerza, pedazo por pedazo, hasta que quedó reducido a sus partes principales.
Pasó media hora y yo tomé un poco más de whisky. Escuchaba la aspiradora; escuchaba la cuchilla que volvía a chocar contra la madera.
Tac, tac, tac.
Miraba cómo crecía la bufanda de Celina, cómo tomaba forma. Bebía un trago, dos tragos, tres tragos.
—Me voy a dormir, no se queden hasta tarde —dijo Claudia una vez concluida la comida.
—Yo también me voy a dormir, mejor termino la bufanda mañana —dijo Celina dejando en el sofá las agujas.
—Yo las acompaño, estoy cansada, mañana le toca a otra sacar la basura —comentó Celeste.
Entonces nos quedamos solos: Kevin y yo. Sentí su miedo, sus labios temblaban como una hojita. El fuego se estaba apagando, de a poco la llama del único leño que quedaba se extinguía. Teníamos el velador, pero era inútil que siguiésemos fingiendo.
Cu, cu, cu.
Esta vez era el reloj de Cucú. Parecía que siempre había algún ruido. Otra vez, se me pasó por la cabeza ayudarlo, pero volví a detenerme.
—Lo terminaste. ¿Te parece si nos vamos a dormir?
—No… hoy me voy a quedar despierto… lo voy a releer.
Me dirigí a mi habitación y evité volverlo a contemplar. Sabía que no podía vivir despierto. Solo era cuestión de tiempo.
Dormí muy mal aquella noche, la cabeza no paró de darme vueltas. Iba de un lado para otro de la cama; tenía algo de frío y me levanté un par de veces a buscar unas frazadas. Cada vez el dolor era más intenso. Busqué en el cajón de la mesita de luz alguna pastilla que me calmase; tomé un par, pero no desaparecía el malestar. A las cuatro de la mañana me desperté; escuché un ruido, un ruido que no distinguí del todo, pero que intuía; no quise levantarme, sabía que en ese momento era mejor seguir acostada. Me dije que yo no era la excepción. Pasados unos minutos volvió el silencio. Hasta que no pude más. Eran cerca de las cinco de la mañana; me coloqué la bata y las pantuflas, y fui a buscar un trago cuando me encontré con Celina en la cocina.
Estaba vestida con un traje negro, con sus ojos perfectamente delineados y llevaba un poco de maquillaje en sus pómulos. Tomaba una enorme taza de café y cuando me vio me lanzó una sonrisa de oreja a oreja.
—Ya lo hice. Le coloqué la bufanda azul así queda más bonito. Y no finjamos, que es lo que todas queríamos.
Entré en el salón y vi que tenía la cuchilla a medio clavar en el pecho derecho. De su boca corría un pequeño hilo de sangre. Tenía la cabeza ladeada y sus ojos estaban abiertos. Parecía que todavía me miraba, que todavía quería decirme algo. Algunas moscas se posaban sobre la herida. Sentí el olor de la sangre. Sentí el olor de su cuerpo muerto. Me acerqué y lo miré por última vez. Con mi mano izquierda bebí un sorbo de mi vaso de whisky y con la derecha le hundí hasta el fondo la cuchilla. Después de todo, no me gusta que las tareas de la casa queden incompletas.
Emilio Abuaf, escritor.