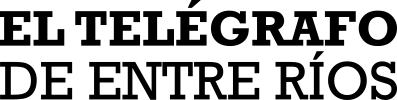No es lo mismo ser motoquero, motoandante o mototrabajador. Toda una experiencia que no pasa por las pistas sino por el diario vivir de alguien que se las arregla solo para todo… o casi todo, porque sus amigos están hechos del mismo material
Por César Luis Penna
En abril cumplí cinco años de motopiloto, y para todo trabajador el poder comprarse un medio de traslación propio es un logro muy importante, ya sea una bicicleta, una moto, un monopatín o un auto. La mayoría, durante los primeros años laborales fuimos usuarios del transporte público hasta que pudimos dar el paso. Claro que cada experiencia es diferente, la mía fue por sugerencia de una consejera y compañera. Tanto insistió que dije sí, y además me lo merecía. Le consulté a un compañero de banda que tenía algo así como cinco motos y andaba en ellas desde los 10 años. Me recomendó que me comprase una 150 cc, en relación al precio era lo mismo que una 110 y me iba a servir más. Lo acepté como una palabra autorizada, y me juró que me iba a dar una mano enseñándome porque claramente yo no tenía ni idea.
Desde ese momento me dispuse a mirar todos los tutoriales que podía en youtube. Después de un tiempo de buscar y preguntar en las concesionarias, fui con toda la crocante a un local en calle Almafuerte y elegí la que más me gustó. Luego de unas semanas llegó el día de la entrega. Aún no tenía licencia y entonces lo llamé a mi compañero de la banda, pero se esfumó igual que mi consejera y compañera de la vida; de todos mis conocidos, ninguno manejaba moto. Un acto de iluminación me llevó a preguntarle a Lisandro, un amigo de la adolescencia que me dijo “¡Si!” sin dudarlo. Él me ayudó a buscar la moto y me dio las primeras pistas para manejarla. Antes de irse, ese primer día, me aconsejó:
–El fin de semana hablame y nos damos una vuelta, pero avisame, no te mandes.
–Bueno dale –le respondí sonriente y nervioso.
Algo presentía mi amigo o eran los años de conocerme. Estuve varios días encendiéndola, y como me daba cosa llamarlo porque vivía en otra ciudad, me puse el casco e hice lo que me había dicho que no hiciera: me mandé solo.
Como recomendaban todos los videos me puse una ropa que me protegiera, me subí al corcel y por suerte, en ese momento, no había un alma alrededor. Con el casco puesto aceleré, pero no pasaba nada… por un momento pensé que algo se me olvidaba. Avance hacia la calle, me subí el casco a la altura de la frente y volví a acelerar. Recordé que debía soltar el embrague. La moto salió disparada y mis brazos de fideos no pudieron soportar el torque y terminé raspándome entero contra una pared y la moto al suelo. Podía rendirme ahí mismo, pero no. La llevé hacia la calle de nuevo y le di arranque, despacito solté “el cloch” y me fui como lo manda la gravedad. Cuando pasé por el kiosco del barrio lo vi a mi viejo chamuyando con la kiosquera, lo miré como diciendo “Mira pa´ puedo andar en moto” y él solo sonrió orgulloso. Seguí rumbo fijo, puse segunda y avacné despacito, doble y volví a doblar, y cuando quise hacerlo de nuevo para regresar me topé con un bache en medio de la calle. Frené con el delantero y me deslice por el asfalto. El casco se fue rodando y me lo alcanzó un señor que pasaba. Me levanté enseguida y puse a la colorada en dos ruedas nuevamente, mientras una señora me devolvía unas partecitas rotas. Le di arranque para llegar a casa. Era Terminator a mitad de película: la rodilla rota, la cara raspada al igual que las manos y el codo. Mi viejo se reía no más. El dolor más grande era que debía hablarle a mi amigo otra vez para que me ayudara a llevarla al service: la moto tenía algunas partes dobladas.
Después de esa primera vez salí solo de noche, y bien tarde, cerca de casa, a practicar. Poco a poco me fui yendo más lejos. En una oportunidad, mi mecánico me dijo:
–El que se cae una vez no se cae más.
Ciertamente, es todo un trámite engorroso arreglar todo lo roto, además del cuerpo de uno. Cuando finalmente pude conseguir turno para buscar la licencia, tuve que apelar a mi amigo Diego que no dudó un segundo y me llevó para rendir detrás del Hipermercado. Cada Salida era toda una aventura: en una ocasión estuve en una subida casi una hora tratando de salir y no podía, no sabía que cambio meter y cuanto acelerar. Una vuelta, se me da por ir al super de mi barrio, el ex Hermanitos. Logré meter la moto en el estacionamiento interno, pero tras comprar –como arte de magia– la señora decidió no arrancar más: estuve casi medio año yendo para todos lados, para que la puedan arreglar, hasta que se dieron cuenta del problema.
Con la moto fui a más de cien concursos docentes ese primer año, hasta que conseguí unas horitas en una escuela cerca del Parque Urquiza. En el recorrido hasta la institución educativa aprendí a ir bien despierto y a una distancia más que prudencial ya que muchos autos frenaban a cero para pasar ciertos cruces, muchos evidenciando un golpe en su parte trasera. Además, pude ir visualizando aquel 60% que maneja con el teléfono en la mano, aquellos motorepartidores que nunca frenan en un semáforo, a esos motoandantes que se meten entre los autos a toda velocidad no respetando nada, a esas camionetas que ocupan toda la calle tapando la visual y a esos que estacionan en medio del asfalto poniendo balizas esperando a no sé quién; como olvidarse, claro, de los camiones de reparto en horas pico. A todos había que esquivarlos, además estaba la gente de todas las edades que se atravesaban por cualquier lado. Fue todo un año de aprendizaje que me llevó a safar del choque por centímetros y milímetros también.

Pero las calles están ahí para complicarnos la vida. Desde aquella primera caída me convertí en experto en esquivar pozos, roturas y escollos; como aquel faltante que dejaba al descubierto un riel (frente a donde está el 911 en las Cinco Esquinas) se había formado una grieta y mi rueda delantera entró entera, como lloviznaba tenía puestas las botas y un reflejo me llevó a bajar un pie… gracias a eso no me caí. Podría asegurar que el tejido asfáltico no tiene mantenimiento o tiene más cerca de las épocas electorales y al parecer todos todos lo hacen así.
Uno de mis trabajos me llevó a Colonia Avellaneda, años anteriores había trabajado en San Benito. por lo que conocía el camino de ida y vuelta. El trabajo era muy temprano a la mañana, salía en plena oscuridad y volvía con el sol a pleno. Nunca tuve inconvenientes en la ruta, pero los días de lluvia eran peligrosísimos. Ahí uno se da cuenta que falta iluminación y desagües, además de un asfalto parejo. Era como la Fórmula uno, no había que correrse de la huella o ¡zas!, fin del viaje. La primera vez que salí había visto unos relámpagos a lo lejos así es que me puse el traje de lluvia y emprendí el camino. Cuando llegué a Avenida Zanni ya estaba casi todo mojado. El casco se empañaba y no veía nada, solo las luces de los autos y camiones, era terrorífico pero no podía parar. Cuando finalmente llegué a la ciudad de destino después de pasar por las lagunas de la ruta, pasé por el ”arroyo cloacal” que bordeaba mi escuela y atravecé su inmenso camino de tierra. Ahí me di cuenta de la importancia de un vehículo en perfecto estado, con todas las luces y la necesidad de llevar el mejor traje de lluvia posible, y el mejor casco. Porque a todo esto la educación no se detiene, y en el aula siempre hay algún chico esperando lo mejor del docente.
Cinco años yendo para todos lados esperando la luz verde o la indicación del agente, recibiendo esas piedritas que saltan de la nada al visor del casco, resolviendo las pinchaduras, los cambios de los guiños que me los comió un perro policía, y los espejos que me los rompió un ciego que atropelló mi moto bien estacionada, resolviendo los controles policiales que siempre quieren quitarte la moto, como lo hicieran a los meses de tenerla y mis amigos me dieron una mano para buscarla. Cinco años de ser más que un caballo de metal, de ser mi compañera del camino.